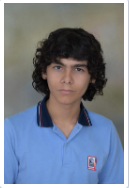
La recomposición habitual del pasado colonial fija en 1622 la fundación de
Bucaramanga, que se ubica al nororiente de la cordillera andina, por obra del cura Miguel
de Trujillo y el español Andrés Páez de Sotomayor, dada según las necesidades doctrinales
de aquel y la función directiva de las minas por parte de este. A cuatrocientos años de su
establecimiento, el municipio florece y persevera en razón de un crecimiento notable en
materia diversa, definición que es análoga a su evolución histórica según el respecto en
que se le dirija. Acontece así en la esfera eclesiástica, cuya aproximación es menester en
la ordenación de una sociedad en que se implante un ideario religioso y, con ello, la
extensión de un complejo sociológico que coexiste con aquel por efecto de su formación
inmanente.
El alza de un poblamiento concreta su desarrollo en virtud de amplías causas
progresivas que trazan el testimonio histórico de una comunidad. En aquel respecto, la
evolución del pensamiento en Colombia, que identifica al núcleo de su entendimiento,
subyace a la inserción doctrinal de un complejo religioso vasto, cuyo principio configura las
costumbres de un colectivo particular en función de un sistema de predicamentos enraizado
en la colonia hispánica, esto es, en el seno teológico de la cultura occidental. Se dice, pues,
con propiedad, que la construcción de tal tradición foránea es, además, formalmente
distinta, pues converge según la historicidad del asentamiento mismo, que delimita la
exposición que ha de emprenderse aquí a propósito de una acepción puramente
bumanguesa. Como pilar metodológico, se adscribe el análisis de su formación en la
primera mitad del SIGLO XIX, en la obra crónica de Juan Joaquín García (1896), desde su
aparición más remota hasta el tiempo en que allí se consolidó.
- TRADICIÓN ABORIGEN
Fuentes tardías declaran la residencia prehispánica de la etnia lachosa en la llanura
de Bucaramanga, circunstancia próxima a la conquista, que no se interesó por aquel
territorio inhóspito (p. 17). Es, por ello, impreciso el testimonio de su religiosidad, que habría
de divagar entre el culto chibcha y la divinidad en que personalizaron su entorno natural, de
estricto vínculo agrícola. - LA INSTITUCIÓN PRIMITIVA DE LA IGLESIA
El valle se encontró indiferente; su progreso fue, entonces, nulo y no se erigió
edificación alguna hasta la visita de los hacendados del municipio aledaño de Girón, que
adquirieron localidades vecinas hacia el término del SIGLO XVIII (p. 18). De tal modo, floreció
su exploración, dado su atractivo geográfico y meteorológico, hacia la instauración de una
gestión eclesiástica decimonónica, que segregó a los indios junto con su tradición, es decir,
diluyó sus creencias, que bien habrían sido consideradas vulgares, y confirmó la parroquia,
por la que, en suma, se le atribuyó el título provisional de villa, que presupuso una
transformación sistemática. Fundamentalmente, se ubicó la casa cural, el primer oratorio y,
con él, una representación de la Santísima Virgen María. El comentador afirma que un cura
gironés frecuentaba aquel atrio periódicamente y atendía diligentemente la práctica
sacramental, al tiempo que iniciaba a los demás en la misa, que habría de celebrarse poco
después de tal erección (p. 21). La presencia, aunque informal, de la colonia promovió la
impulsión de otros focos importantes que introdujeron su dominio metódico, como una
escuela y la cárcel pública (p. 22), siendo esta última una técnica expiatoria que vale la
pena estimar. Tal ejercicio articuló la edificación de nuevos templos y, por consiguiente, la
incorporación de párrocos jóvenes. Esta labor cohesionó la institución de una sociedad
católica, que impregnó la identidad municipal durante los siglos restantes. - EL TRÁGICO HOMICIDIO DE ELOY VALENZUELA
Con común regularidad hubo transcurrido el final de dicha etapa hasta la
denominación oficial de la villa, consolidación que, intuitivamente, acogió un sinnúmero de
acontecimientos de importante consideración en materia política y administrativa. La
conmoción que, años después, engendró el homicidio del botánico Eloy Valenzuela, quien,
a su vez, desempeñaba el sacerdocio y la filosofía, sacudiría tal respecto, pues se había
extinguido la vida de un anciano venerable que, según García, se revestía del más sagrado
carácter y le antecedía una vida llena de merecimientos (pp. 56, 57). Dos hombres, que él
reconoció haber bautizado, asaltaron la casa cural, donde él dormía pisando ya la senectud.
En su lecho de muerte, el cura les concedió el perdón al no comentar sus nombres y, tras
la celebración de una misa en su honor, falleció en paz. Sin embargo, la feligresía, que ya
era mayoría, impactó sus alrededores con el afán diligente de enaltecer al que
coloquialmente llamaron santo, y de priorizar su memoria al someter a los sindicados. De
tal modo, se eligió a un nuevo alcalde, don José Ignacio Ordóñez, pues el anterior se hallaba
inhábil para tal labor, de donde se siguió la narración de un hombre anónimo y se
encontraron culpables a los hermanos Bretón, Higinio y José Ignacio. El primero se imputó
las culpas buscando salvaguardar la inocencia de su congénere, al que enviaron preso a
Cartagena. A Higinio se le condenó a la pena capital, es decir, a la pública ejecución, en la
plaza de Bucaramanga. En justificación de ello, el despacho en Girón apeló a la magnitud
del asesinato, distinguiendo en don Eloy una ferviente representación de Dios en la tierra.
En cumplimiento de la sentencia, se le paseó hasta el lugar y se le auxilió hacia la
retractación de un alma aparentemente purificada por el arrepentimiento, que se extendió
de rodillas ante la familia de la víctima. La sombría fiesta punitiva se le aproximó con notable
serenidad. La lectura del manuscrito coincidió con la descarga de los verdugos. Después
ocurrió el fusilamiento; se le decapitó y se le desmembró. La cabeza se erigía en el centro
de la plaza y una mano se clavó en la puerta que conducía al lugar del crimen (pp. 60, 61).
El espectáculo que data de esta ceremonia penal fijó en la villa un período de pavor.
El suplicio al que se sometía al delincuente o, más bien, a su cuerpo le confería cierta
compasión en razón del salvajismo que se predicó del castigo. Aquel teatro abominable y
su efecto en la población confirmó la equivalencia que ello comprendía entre el ejecutor y
el acusado. La sazón religiosa de este foco es predominante, pues sirve al último y le extirpa
la culpa que lo ha llevado, simbólicamente, a la punición: «¡Divina tiene que ser la Religión
que, cuando todo nos ha abandonado, nos abre sus brazos para evitarnos caer en los
abismos de la desesperación, recordándonos que más grandes que todos los pecados del
mundo son los méritos infinitos de AQUEL que, por salvarnos, pereció en la Cruz!» (p. 60).
Dicho evento concluyó en la exaltación de la misericordia divina. Así se manifestó la
fragmentación de un orden determinado por aquel esquema eclesiástico, del que se había
quebrantado un pilar humano trascendente. - LOS VOTOS POR EL CÓLERA
El curso que siguió durante las próximas décadas fue cuanto menos impactante. La
segunda mitad de Siglo principió el resquebrajamiento de tal parsimonia con la reaparición
del cólera. La población, aunque invadida por condiciones salubres inoperantes, imploró a
la santidad el amparo mariano; inscribieron, por ello, una celebración a la Providencia como
Patrona. Se preparó la rogativa, se ungió el ayuno y se conmemoró la fiesta instituida por
la mediación del pueblo ante Dios, «La del voto». Resultó que, poco tiempo después, el
brote epidémico había sido arrancado de allí, según pensaron, como producto de aquella
fe, favor que movía la devoción de la plaza entera y, en efecto, consagraba un hecho
venerable, que, empero, fue olvidado con el tiempo. El comentador acuñó el archivo
parroquial, que oficializó el Cura y fue suscrito como deber por los pobladores: «hacemos
voto solemne de celebrar anualmente una fiesta (…) a María Santísima nuestra Señora en
su advocación de Chiquinquirá, como un testimonio perpetuo de gratitud por los favores
que ha recibido esta villa de su maternal protección y para que siga dispensándosela
siempre» (p. 80). Su atestiguación promueve el reconocimiento corredentor de su obra. Se
sigue, pues, la afirmación del fundamento que ha de permear el catolicismo en la región, la
tradición, que era todavía incontrovertible y ocupaba un rol preponderante en el tejido
estructural de su armazón social. - LA ENCARNACIÓN MARIANA
Al poco tiempo, la viruela irrumpió y, como era hábito, se ofreció una rogativa en la
que se encomendó la supresión divina del mal. Encarnación Velasco, una mujer que lo
llevaba a cuestas durante una década, y que apenas podía moverse, acudió a la caminata
y, sobre el altar que allí yacía, se arrastró hasta ser sanada. García relata la advocación
que se le confiere, pues, según documenta, su imploración surtió en ella un espíritu hábil,
del que se había desprovisto hace casi veinte años (p. 105). - LA PROMOCIÓN DE LAS FIESTAS LITÚRGICAS
La historia concreta, tras un par de meses, la abolición de la esclavitud y la
emancipación de la servidumbre a través de la asignación de una ley suprema que
propagaba, según la disertación, una sabia medida de la república (pp. 84, 85).
Entre las costumbres que convenían se hallaban, por demás, el Carnaval, el
Aguinaldo, la Pascua de Navidad, los Inocentes, el Año Nuevo y, en seguida, la Semana
Santa. Como en cualquier caserío colombiano, se promulgaba la novena del Niño Dios, que
acompañaba alegremente a los trabajadores en la recepción del aguinaldo y las pascuas.
Se cantaban los villancicos, se entonaba el Evangelio, se ubicaba el pesebre, los buñuelos
de algodón, las colaciones, los tamales, los bizcochos, y, como el cronista examina, la última
noche se teatralizaba a la Virgen y a una reunión de pastorcillos iluminada por las farolas
que solían colgar a sus diestras. De Matanza llevaban, también, sus festivales y agradaban
al Señor en la santificación de las fiestas que, además, revitalizaban a la comunidad
católica. García admite en su relato la modificación que el progreso implantó en las fechas
de antaño, que habían reincidido en la secularización y no eran más que pobres vestigios
de lo que él juzgaba sencillo. Es, pues, inherente la valoración del pasado arquetípico, que
revestía la memoria con los aires más prósperos de una juventud inmaterial, que expresa
una sensibilidad común sobre el recuerdo «con olor de helecho»: «Grandes y múltiples
serán las ventajas de la riqueza, (…) pero más estimable que todo eso nos parece la
sobriedad del pasado» (p. 88). La Semana Santa frecuentaba la procesión, que sucedía
desde el martes hasta el viernes. Se utilizaba al Crucificado, la Cruz de la Pasión y el
Sepulcro; se conducían los estandartes y se rezaba con regularidad.
La historiografía que aquí se expuso proyecta la disposición domínica de la urbe en
lo que resta del siglo y en la consecución de una significación parcialmente actual. Su
desdoblamiento se instituye progresivo y principia el desplazamiento que instrumentalizaba
su acción; pues, en efecto, hubo de ser la religión, que fungió como la columna vertebral
del Estado y habitó, de modo intrínseco, en el corazón del hombre republicano y su ejercicio
en sociedad. La concreción de tal devenir ha sido, entonces, compuesto, en la medida en
que se esbozó un análisis sociológico del fenómeno, cuya influencia contemporánea es
imborrable e introduce demás cuestiones relativas a la configuración antedicha.


